Paul Auster y J. M. Coetzee, dos gigantes de las letras, han tenido a bien publicar la deliciosa correspondencia que mantuvieron entre 2008 y 2011.Anagrama y Mondadori unen sus sellos para sacar a la luz el libro de cartas«Aquí y ahora», en el que intercambian sabiduría y estilo en un combate que se puede seguir como el partido de tenis más emocionante, mirando a uno y otro lado con la boca abierta. En un momento dado, ambos hablan del ajedrez, un juego al que se sintieron irresistiblemente atraídos y del que acabaron huyendo, por ser, sentencia Auster, «el juego más obsesivo que ha inventado el hombre, el más perjudicial para la mente».
Obviamente, mi admiración por ambos no se va a moderar por una opinión más o menos discordante, pero llama la atención una coincidencia tan radical. Mueve primero Coetzee, cuando cuenta un episodio de juventud. Él tenía veintipocos, época en la que escribía código máquina para ordenadores (ofrece más detalle en el libro «Juventud», si no recuerdo mal), hasta que decidió dejarlo y mudarse a los Estados Unidos.
Hizo el viaje en barco, en una travesía que duraba cinco días, lo que le dio tiempo a participar en un pequeño torneo de ajedrez. Llegó a la final, contra un estudiante alemán. La partida, que empezó a medianoche, era apasionante. «Al amanecer seguíamos encorvados a ambos lados del tablero», relata el autor de «Desgracia». «A Robert le quedaba una pieza más, pero yo estaba convencido de tener la ventaja táctica» Los últimos espectadores se marcharon para contemplar la Estatua de la Libertad. El alemán ofreció tablas y Coetzee aceptó. El resultado parecía justo, pero un pequeño diablo había anidado en la mente del escritor.
«El ánimo de la partida se resistía a abandonarme, un estado de excitación cerebral, febril y ligeramente enfermo, como una inflamación real del cerebro. Mi entorno no me interesaba. Algo no paraba de zumbarme dentro». En el viaje posterior a Austin, en autobús, su único pensamiento era quedarse solo para poder repetir la partida y comprobar si había hecho bien al conceder las tablas o si, como temía, podía haber ganado en unos pocos movimientos. Coetzee ni siquiera recuerda si el viaje por carretera duró dos o tres días. En sus primeros momentos en el nuevo mundo, en lugar de disfrutarlo, «estaba enloquecido de furia», «era el loco de la última fila del autobús».
Desde entonces, aborreció la competición y cualquier interés en derrotar a otra persona. Aquella «espantosa exultación», añade, le ha inmunizado para siempre «contra el deseo de ser el ganador». No volvió a jugar al ajedrez.
La respuesta de Paul Auster no es menos sorprendente. Cuenta que también tuvo una época en la que ese juego le absorbía. «Al cabo de un tiempo me encontré con que tenía pesadillas por la noche sobre movimientos de fichas (sic, cosas de la traducción)… y decidí que debía dejar de jugar si no quería volverme loco».
En fin, ahí lo dejo, con este ataque visceral al ajedrez, que tampoco es el primero que leemos por aquí. Todos hemos sentido ese enfebrecimiento alguna vez. Quizá nos faltó la lucidez para abandonarlo o, como quiero pensar, Paul y John no supieron reconducir la pasión; a sus mentes analíticas les faltó sentido común para saber disfrutar de un juego que, incluso como espectador o sin pasar del simple ejercicio de resolver problemas, es el más bello y profundo que existe. Me gustaría también recordar al menos diez razones por las que el ajedrez es bueno para nuestro cerebro, digan lo que digan estos dos grandes maestros de la literatura.
Fuente: Jugar con la Cabeza





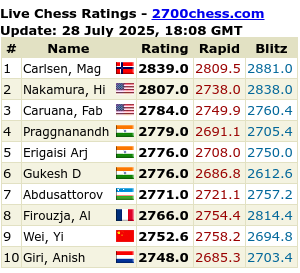

No hay comentarios. :
Publicar un comentario